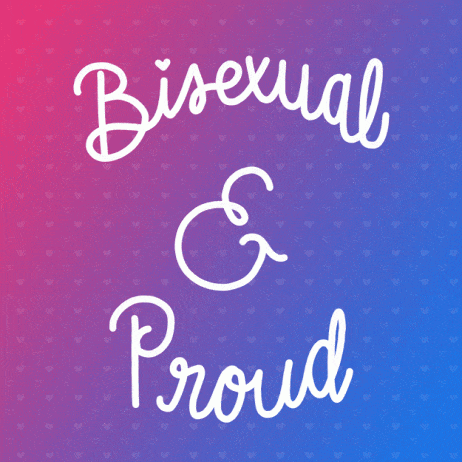A lo mejor no cambia la percepción que alguien tenga sobre nosotras. O, precisamente por eso, lo hace. Se nos niegan sistemáticamente derechos por el simple hecho de ser, de existir, y de vivir de acuerdo a cómo sentimos. O, en el peor de los casos, sufrimos física y psicológicamente por las mismas razones.
Así que algo importará, digo yo.
En un mundo ideal, nadie tendría que haber peleado por mis derechos para no ser ciudadana de segunda. Por la posibilidad de que pudiera casarme, exactamente igual que todas las personas heterosexuales que conozco. Porque no me dijeran que qué asco cuando voy con mi novia por la calle. O, mejor aún, cuando voy sola porque tengo «pintas de lesbiana». Luchar porque me dejen en paz, qué sinsentido.
Por eso, cuando se apunta que qué guay que el Primer ministro de Luxemburgo acuda con su marido a la cumbre de la OTAN y éste pose en la tradicional foto de consortes y alguien dice que no hay que señalar la diferencia, no me parece bien. Porque si no se habla de que es el Primer caballero de un Primer ministro, puede parecer que su pareja es una mujer. En una foto oficial con mandatarios de muchos países, incluso algunos que no contemplan el matrimonio igualitario, él se convierte en estandarte de libertad, y no hacer hincapié en eso es ocultarlo. Un «así no se nota». Que es, precisamente, lo que hizo la página web de la Casa Blanca cuando omitió su presencia. Así nadie pregunta.
O también cuando se comenta la posibilidad de que Jane Austen durmiera con mujeres, algo que, insisto, es una posibilidad que un investigador ha sacado a la luz, y se desprecia tal información bajo el eslogan de que no importa si lo fuera. Pues sí, sí que importa. Y no, no se hace en un ejercicio de machismo, como si fuera imposible que una mujer no se casara por únicamente ese motivo, ni mucho menos con un ánimo de «normalización» de las mujeres lesbianas bajo una misma etiqueta.
Precisamente la visibilización hace patente una cosa: la diversidad. Cada mujer es diferente de otra, cada una encierra una historia que puede guardar posos comunes con las de otras, pero que en forma y tiempo no se parece en nada a las demás. Su relato es personal e intransferible. Y por eso mismo el término lesbiana, en esencia, implica un paraguas y una apertura que hace posible que quepamos todas. Lo mismo con bisexual. Y lo mismo con cualquiera de las etiquetas que nos queramos aplicar a nosotras mismas.
Nombrar no es clasificar, ni categorizar. Nombrar es ser visible. Y ser visible nos hace ser. De otro modo, de ese que nada importa porque todos somos iguales en teoría, de ese que todo es relativismo, de ese que ya no queda nada que reivindicar, cuando es radicalmente falso y hay mucho que hacer, las personas LGBT nos quedamos anclados en la heterosexualidad por defecto y, por tanto, ocultos.
Ojalá algún día de igual. De igual del todo, que no importe nada, que todos tengamos los mismos derechos, oportunidades, plataformas, alegrías y penas. Que nada nos diferencie. Pero, hasta que eso ocurra, ser LGBT sigue importando.