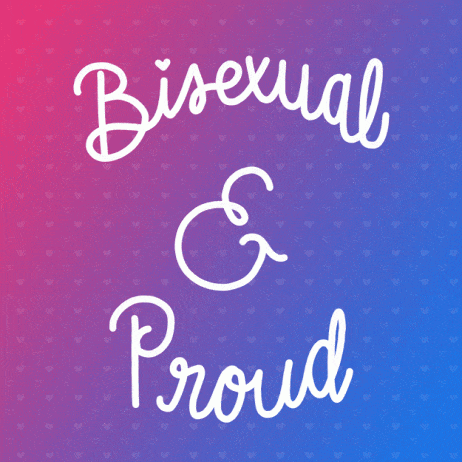En la historia de las relaciones entre mujeres hay momentos de ruptura, de resistencia y de pura supervivencia. Y luego están las historias que transcurren en los márgenes, sin escándalos, sin pancartas y, hasta ahora, sin nombre. Durante el siglo XIX y principios del XX, muchas mujeres, sobre todo en Estados Unidos, eligieron una forma de vida que no encajaba en la lógica matrimonial tradicional, pero que tampoco podía ser nombrada con claridad en su época. Compartían casa, recursos, afecto, compañía e incluso un proyecto de vida. La historia oficial las etiquetó como compañeras de piso, solteronas elegantes o amistades íntimas. Sin embargo, desde hace décadas, las historiadoras feministas y queer han rescatado un término que nos permite mirarlas con otra perspectiva: matrimonios bostonianos.
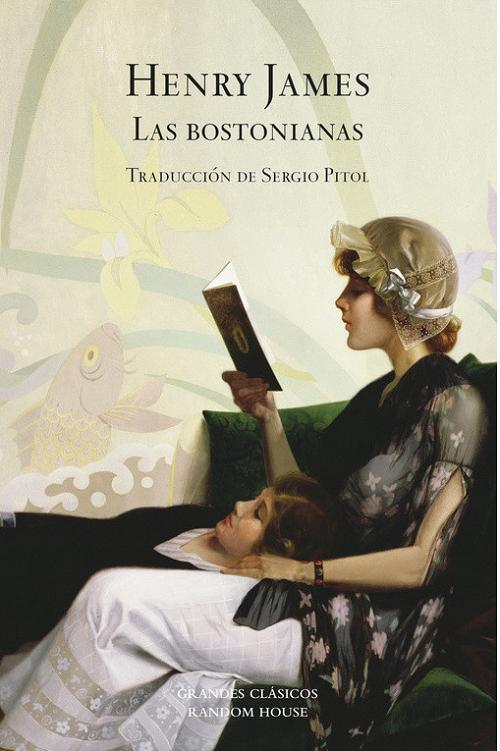
El concepto de Boston marriage empezó a utilizarse a finales del siglo XIX en Estados Unidos, especialmente en la región de Nueva Inglaterra, y aludía a la convivencia estable entre dos mujeres independientes que no estaban casadas con hombres y que vivían juntas, a menudo durante décadas. El nombre se popularizó tras la publicación de la novela The Bostonians (1886) de Henry James, que relata la relación intensa entre dos mujeres, Olive Chancellor y Verena Tarrant, envuelta en un triángulo emocional con un hombre. Aunque el libro no menciona explícitamente una relación lésbica, los matices emocionales, la convivencia y la rivalidad romántica han llevado a leerlo como un reflejo de estos vínculos femeninos que desafiaban la norma sin declararlo abiertamente. No está demostrado que el término surgiera por esa novela, pero su influencia fue clave para que el fenómeno se denominara así.
En su mayoría, estas parejas eran mujeres blancas, de clase media o alta, con formación académica y cierta independencia económica. Algunas eran profesoras universitarias, escritoras, activistas o herederas. El Mount Holyoke College, el Wellesley College y otras instituciones femeninas de Nueva Inglaterra se convirtieron en espacios donde florecieron estas relaciones. En un contexto en el que el acceso de las mujeres a la educación y a la autonomía era todavía limitado, muchas optaron por compartir su vida con otra mujer como alternativa real al matrimonio heterosexual, que solía suponer la pérdida de derechos civiles, la subordinación legal y una existencia doméstica definida por la dependencia del marido. Vivir con una compañera se leía, en muchos círculos progresistas, como una forma de respeto mutuo, de afinidad intelectual y de libertad individual. En realidad, lo era todo eso, pero también una forma de amar fuera del marco normativo.
La sexualidad de estas relaciones ha sido debatida extensamente. Historiadoras como Lillian Faderman, pionera en los estudios de lesbianismo histórico, señalan que muchas de estas mujeres probablemente mantuvieron vínculos eróticos, aunque no podamos probarlo con certeza por la falta de documentación explícita. La censura, la autocensura y la moral de la época borraban las huellas más visibles de la sexualidad entre mujeres, pero las cartas que conservamos muestran afectos intensos, promesas de por vida, celos, y declaraciones que hoy difícilmente podríamos clasificar como simples muestras de amistad. Faderman señala que estas relaciones eran tan comunes en determinados contextos que incluso estaban socialmente toleradas, siempre que no se cuestionara abiertamente la heterosexualidad normativa. A esto se le ha llamado, en términos académicos, «heterorromantic friendship» o “amistad romántica heterosexualizada”, un mecanismo que permitía expresar amor entre mujeres sin ser condenadas públicamente por ello.

Algunos ejemplos concretos dan cuerpo a este fenómeno. Sarah Orne Jewett, reconocida escritora de la literatura norteamericana del XIX, mantuvo una relación de más de 25 años con Annie Adams Fields, viuda del editor James T. Fields y figura destacada en los círculos literarios de Boston. Vivieron juntas desde la muerte del marido de Annie y compartieron no solo su residencia sino también una intensa correspondencia, viajes y una vida social común. En sus cartas, Jewett se refiere a Annie como su “querida compañera del alma”. Otro caso emblemático es el de Mary Woolley, presidenta del Mount Holyoke College, y Jeannette Marks, profesora de literatura inglesa en la misma institución. Su relación duró más de 45 años, y compartieron no solo casa, sino ideales feministas, formación de alumnas, vacaciones y un compromiso vital que hoy llamaríamos pareja. También destacaron Edith Lewis y Willa Cather, esta última una autora galardonada con el premio Pulitzer en 1923. Vivieron juntas en Nueva York durante más de 40 años, y aunque siempre se refirieron la una a la otra como amigas, la solidez de su vínculo y la dedicación mutua han llevado a muchas investigadoras a considerarlas parte de este mismo modelo.

Los matrimonios bostonianos no fueron exclusivamente norteamericanos, pero en Estados Unidos encontraron un terreno propicio por el auge de las universidades femeninas, el espíritu reformista del norte, y una clase de mujeres cultas que empezaban a imaginar vidas fuera del modelo patriarcal. Sin embargo, este tipo de relación también puede rastrearse en Europa, especialmente en círculos intelectuales británicos, donde escritoras como Vernon Lee o Radclyffe Hall convivieron con otras mujeres en relaciones de larga duración, aunque con menos permisividad social.
Hoy, releer sus vidas desde otra mirada más contemporánea no implica forzarlas a entrar en nuestras etiquetas actuales, sino entender que sus formas de estar juntas fueron políticas, aunque no se nombraran como tales. Y también reconocer que muchas de ellas eligieron el amor y la libertad, aunque tuvieran que disfrazarlo de amistad educada. En los márgenes de la historia oficial, las mujeres que compartieron techo, cama y corazón abrieron un camino que, aunque sin nombre, sigue siendo profundamente nuestro.