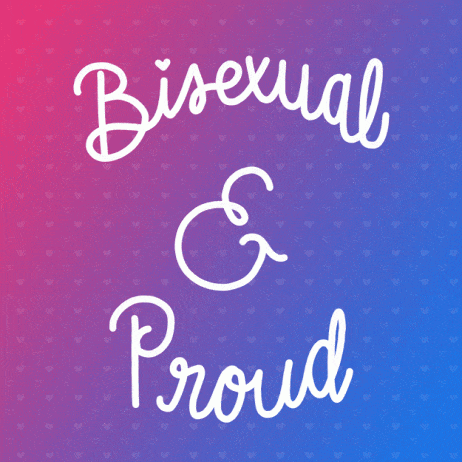Uno pensaría que por la profesión que he elegido y mis experiencias previas con el mundo de la ginecología estaría mucho más tranquila e iría con mucha naturalidad y lo afrontaría como una persona adulta y madura. Lo pensaría si no me conociera, asumo.
Si por algo me caracterizo es por no afrontar las cosas con madurez y por hacer EL DRAMA, (vuelvo a decir que en otra ocasión hablaremos sobre ello), así que puede decirse que yo iba bastante predispuesta a que la experiencia fuera digna de una primera vez.
La cosa empezó mal.
Un consejo os voy a dar, ginecólogos: STOP A LAS ESPERAS. Quiero decir, bastante me jode esperar de normal (¿podemos decir jode aquí?), pero puedo aceptarlo si es por algo que quiero hacer. Hacer cola para un concierto: me vale. Esperar para pedir un café en un sitio con café bueno: lo puedo sobrellevar. Cuarenta minutos sentada en una sala esperando a abrirme de piernas delante de un extraño: INACEPTABLE.
Es que me parece fruto de una mente perversa: “Sí, vamos a tener a esas mujeres allí esperando para que puedan pensar en una exploración ginecológica con detalle y puedan reproducirlo una y otra vez en su mente”. Es tortura psicólogica.

Y hasta aquí la parte común con las heteros. Porque ya sé que ir al ginecólogo es algo que en general le parece incómodo a todas las mujeres, pero sinceramente creo que si eres lesbiana la cosa se multiplica.
Todo empieza con la historia clínica. Te preguntan lo típico: nombre, edad, antecedentes familiares, antecedentes médicos, etc. Y DE REPENTE EMPIEZA LA TORTURA REAL:
—¿Usas protección?
—Ehhh no.
Tu mente te grita desesperada por que le expliques la razón, pero tú estás en shock, paralizada, respondiendo a sus preguntas como una autómata.
—¿Pero tienes relaciones sexuales?
—Ehhh sí.
—¿Y no usas protección?
—Yo, eh, bueno, no.
—¿Usas la píldora, entonces?
—No.
Ahí ya te das cuenta de que para él es incómodo interrogarte de esa forma y que estás quedando como si fueras gilipollas, así que decides salir del armario (otra vez. ¿No os da la sensación de que os pasáis la vida saliendo del armario?).
—Yo, bueno, es que, eh, yo, soy lesbiana.
Aquí me pongo colorada como un tomate y el médico me mira como dándose cuenta por primera vez de que efectivamente tiene delante a una tía que es imbécil.

Yo pensaba en mi ingenuidad que la tortura se había terminado y que a partir de ese momento todo iba a ser coser y cantar. Y entonces, cuando yo ya estaba relajada (o todo lo relajada que puedes estar en una de esas sillas que hacen que te sientas lo más expuesta que te has sentido en tu vida… y tened en cuenta que lo dice alguien que no duda en contar sus miserias cada dos jueves), el ginecólogo me mira desde al lado del ecógrafo y me pregunta, así a bocajarro y sin anestesia:
—¿Usas juguetes como consoladores en tus relaciones sexuales?
—¿Disculpe?
(Esto es una cosa que me pasa, que cuanto más incómoda me siento más educada tiendo a ser).
—No, bueno, eh, yo, esto, era por saber si puedo usar el ecógrafo transvaginal —dice el tío con la mayor cara de incomodidad que he visto en mi vida.
Y ahí te das cuenta de que, probablemente los ginecólogos odian casi tanto como nosotras esas visitas.